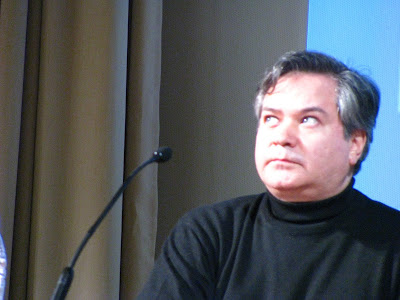Mi página favorita de
Vapor (2012, La Cúpula), de Max, es la 17, que abre el capítulo 2. La tenéis encima de estas líneas. Está inspirada en el cuadro de Velázquez
San Antonio Abad y San Pablo, primer ermitaño (hacia 1635). Lo tenéis debajo de estas líneas.
Por supuesto, en realidad la página está basada en
un detalle del cuadro de Velázquez, que es el detalle que llama la atención a todo el mundo: el cuervo (la urraca Juanita en la versión de Max).
El pájaro, en resumidas cuentas.
Lo fascinante del pájaro de Velázquez es cómo está clavado en el aire. Vuela o cae a plomo, pero parece suspendido, como atrapado en una membrana invisible que lo hubiera detenido en mitad del espacio. Sospechamos que cuelga de un alambre imperceptible que lo une al cielo, y en la gélida frialdad de su movimiento inmóvil parece que introdujera un elemento verdaderamente sobrenatural en una escena que, por lo demás, respondería sin demasiadas dificultades a los usos de la imaginería religiosa barroca a los que estamos acostumbrados.
Lo interesante es que el cuadro de Velázquez es un cuadro con una secuencia narrativa. Si hacemos caso a los que defienden que la
narrativa secuencial es lo que distingue al cómic como elemento específico, entonces tendríamos que decir que esto es un cómic. A mí no me lo parece, a mí me parece que es un cuadro, y que simplemente la
narrativa secuencial es algo que el cómic comparte con muchas otras manifestaciones artísticas.
El caso es que el cuadro cuenta una escena a través de cinco
viñetas que, como en las páginas de Will Eisner, no están encuadradas por marcos. Al fondo vemos cómo el nonagenario San Antonio Abad parte al desierto en busca del centenario San Pablo de Tebas, primer ermitaño, y pregunta a un centauro. En un plano más cercano se encuentra con un sátiro. Más cerca aún, lo vemos llamando a la puerta de la cueva de San Pablo. En primer término, por fin, tenemos la escena en que San Antonio y San Pablo, ya reunidos, reciben la visita del cuervo que llevaba sesenta años alimentando a San Pablo, y que ahora tiene la consideración de traer una ración doble de alimento. La última escena, a la izquierda, muestra el entierro de San Pablo, según la tradición en una sepultura excavada por leones.
Parece singular que un cuadro que está dedicado a contar una historia diacrónica, es decir, que lleva implícito en su sentido el paso del tiempo, parezca consagrado plásticamente a la representación de la
inmovilidad. Pero decía Cirlot (el pensador que inspiró al acompañante de Bardín, el anterior personaje de Max) que
pintar es inmovilizar bien.
Por supuesto, pintar no es dibujar, de manera que hay diferencias significativas entre la urraca Juanita de
Vapor y el cuervo del catering de
San Antonio y San Pablo. Velázquez comprime cinco viñetas en una imagen, y señala el tiempo presente paralizado con el
bullet time de su cuervo. Max acude a un recurso clásico del cómic: la secuencia de tres viñetas (Kirby lo hacía montones de veces). La acción contada en pasado-presente-futuro; antes-durante-después. El espacio posterior es el telón de fondo que separa el movimiento del personaje del mundo por el que avanza. En el cuadro de Velázquez, el cuervo, con las alas pegadas al cuerpo, está delante de un risco que sirve para destacarlo como una flecha negra, casi más como un diseño de señalética que como una representación pictórica naturalista. En el caso de Max, el momento cumbre está señalado por el fondo blanco, y cuando el pájaro se proyecta sobre el fondo abstracto de la montaña (con sus rugosas texturas verticales) abandona la escena, se funde con la escena: da paso a la acción, comienza la historia. Paradójicamente, en su propio universo visual, la Juanita de Max es más naturalista que el cuervo de Velázquez.
Sin embargo, la transformación del cuervo pintado en urraca dibujada no es sino una restitución, pues el modelo original en el que se inspiró Velázquez es un grabado de Durero de hacia 1503. Hay una semejanza general, pero donde es más indiscutible es precisamente en el elemento que más hemos destacado aquí: en el pájaro. Lo tenéis debajo de estas líneas.
No es la primera vez que Max adapta un tema de Durero. El caso anterior más notable es el basado en el grabado
El caballero, la muerte y el diablo, que Max revisó como parte de las ilustraciones que realizó para el cuento de Marco Deveni «Un perro en el grabado de Durero titulado "El caballero, la muerte y el diablo"», y del que hablé en
El ojo y la muerte. Creo que hay una conexión profunda entre aquella visita de Max a Durero y la que realiza ahora por intermediación de Velázquez. Espero volver sobre eso más adelante.
Esta página 17 está dominada por una verticalidad que contrasta con la horizontalidad de casi todo el libro.
Vapor es uno de los cómics más austeros que se hayan dibujado jamás. En realidad, sus composiciones profundamente horizontales indican, más que serenidad, una abrumadora monotonía, el aburrimiento de un pensamiento banal que no se acaba, como un hilo que no se corta nunca pero recorre la línea del horizonte sin límite. Ruido con el que llenamos nuestra cabeza, porque es mejor eso que dejarla vacía de pensamientos.
De vez en cuando, se añade tensión, girando el rectángulo sobre su lado corto para provocar una verticalidad angustiosa. Especialmente cuando esa verticalidad se acompaña de la rugosidad abstracta de la textura que mencionábamos antes. Una rugosidad que es completamente ajena a la binaria pureza del universo de
Vapor.
Pero la geometría no es sólo una alegoría moral, la geometría cobra vida propia, porque la tinta sobre el papel está viva y, como ya sabemos,
el dibujo es una forma de pensamiento. En ocasiones, la geometría nos envía un mensaje secreto que el autor tiene que suprimir conscientemente. Por ejemplo: los cubículos tridimensionales que se forman en
los bocetos del capítulo 4, a lo Shintaro Kago, que podéis ver debajo de estas líneas y que Max tiene que eliminar en la versión final publicada, por el simple procedimiento de variar el punto en el que la línea de base de la pared toca el marco de la viñeta. Sin duda, la variación se ha hecho «porque hacía un efecto feo». Pero: ¿por qué era feo?
La dinámica de horizontalidad-verticalidad es un diálogo entre el reposo y la actividad, la apatía y la excitación que sólo sirve como interminable ciclo de desgaste y recuperación de energías que volver a desgastar. Pero el diálogo es lo único que da sentido a
Vapor. Es, diríamos aún más, su única razón de ser. Me refiero al diálogo platónico, al diálogo de
El banquete como herramienta de iluminación individual. No es de extrañar que Max dijera que necesitaba alguien que permitiera dialogar a su solitario protagonista Nick (o nick, o
nadie). No era una necesidad retórica, sino terapéutica.
En
Vapor, Max se pregunta si se puede ser ermitaño en el siglo XXI, después de la fe. La pregunta es en realidad idéntica a la que se hizo Pierre Hadot: ¿cómo es posible practicar ejercicios espirituales en el siglo XX?
El problema es la fe. Si los ejercicios espirituales se practican para encontrar a Dios, y no se cree en Dios, ¿por qué emprender entonces una búsqueda estéril? Hadot encontró la respuesta desenterrando la tradición de ejercicios espirituales grecorromanos, previa a la ruptura entre la filosofía y la teología que trajo la escolástica medieval. Para estoicos y epicúreos, el ejercicio espiritual precristiano era un camino de autodescubrimiento, y la filosofía una forma de vivir, y no una teoría abstracta. A través de la
prosoche, la atención a uno mismo, y manifestando
indiferencia hacia las cosas indiferentes, se desarrolla un camino en el que las imágenes y las palabras conforman una cadena simbólica que debe conducirnos al lugar donde encontrar nuestra verdad individual. En este sentido, la filosofía es una terapia, y tal vez
Vapor intente curar una crisis cíclica que se repite cada diez años.
Pero la filosofía no cura más que el espíritu, de manera que en última instancia es, ante todo, una «preparación para la muerte». Nick (o nick, o
todos) se enfrenta a la renuncia al mundo como una forma de descubrirse a sí mismo, pero un hombre que no cree en lo trascendente no puede renunciar a lo contingente.
Vapor es pesimista y sardónico: no se puede vivir en el mundo, pero tampoco fuera de él. Vivir es
vivir en el mundo.
La renuncia a eso es la renuncia al dolor, que es el sentimiento. «Siento el dolor de todos, y después no siento nada». ¿En qué sentido la cita de Dinosaur Jr. que ampara
Vapor responde al lema que siempre ha presidido la carrera de Max, ese «El moho nunca duerme» de Neil Young y Crazy Horse? Recordemos que ese disco,
Rust Never Sleeps (1979)
, se abre con
Hey Hey, My My (Into the Black), donde se dice aquello de «It's better to burn out than to fade away». Y eso es exactamente lo que hace Nick (o nick, o
yo), esfumarse.
¿Qué otra cosa queda después del encuentro final con Vapor, que no es estrictamente sino un
reencuentro? Dice Max que Vapor es Kurtz, el demoníaco personaje de
El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, que casi todo el mundo conoce a través de la versión que de él hizo Marlon Brando en
Apocalypse Now, la película de Coppola. Kurtz es, en la cultura popular de nuestros días, el personaje que se disuelve en la noche mientras grita «El horror, el horror». El personaje que representa lo ineludible, aunque, en buena fe, podamos decir que sólo existe en nuestra imaginación, ya que realmente sólo lo podemos imaginar, pero nunca
experimentar. Es, por tanto, el personaje que ocupa el lugar de Dios para el no creyente, el gran agujero final. «Vapor es como Dios».
«Como».
Sólo Vapor nos podría contestar a la pregunta de dónde está Nick (o nick) en el epílogo. Y probablemente nos contestaría que está en el mismo sitio que el caballero del grabado del perro de Durero subvertido por Max.
Ésta es, pues, la preparación para la muerte que nos ofrece Max. Hadot cita unas palabras de Vauvenargues que parecen escritas para describir
Vapor: «Un libro verdaderamente nuevo y original sería aquél que hiciera que la gente amara las verdades antiguas».
En la elipsis entre páginas, Nick ha desaparecido, pero nos queda el eco de su grito hueco, plano y geométrico, perdido en un acantilado no trazado por el pincel del autor: «El vapor, el pavor».
EL BLOG DE VAPOR: Max ha mantenido un blog sobre
Vapor en el que ha dado numerosas claves para entender especialmente la realización de la obra, más que su significado, y en el que ha vertido muchos materiales de producción que nunca llegan a ojos del lector. Es una lectura tan apasionante como el propio
Vapor, que recomiendo a todo el que esté interesado en ir un poco más allá:
VAPOR.
(Hay otro autor que ha hecho un esfuerzo comparable, Rayco Pulido, pero no he indagado todavía en su blog porque aún no he leído la obra sobre la que gira, su reciente
Nela: El blog de Pulido)